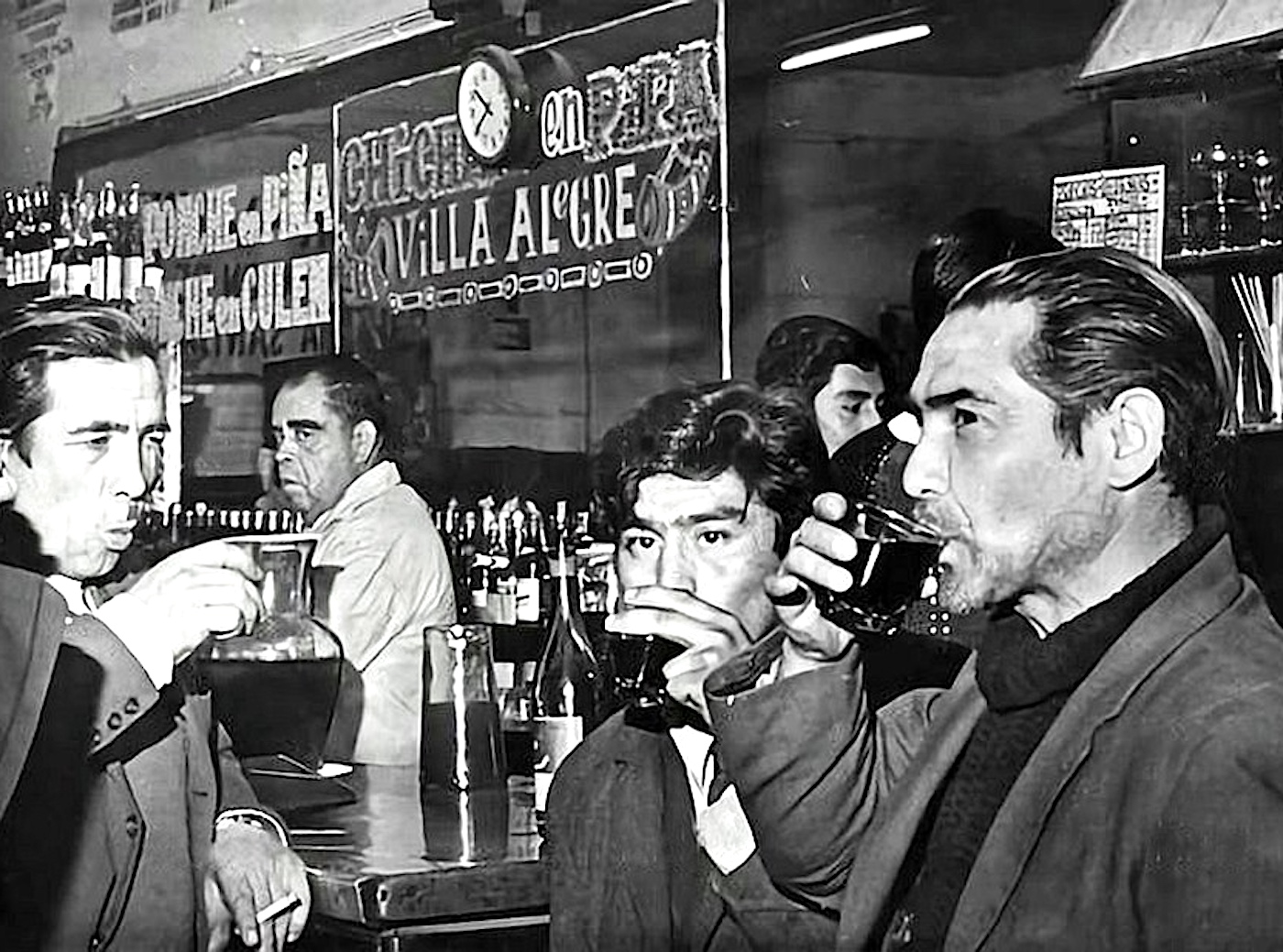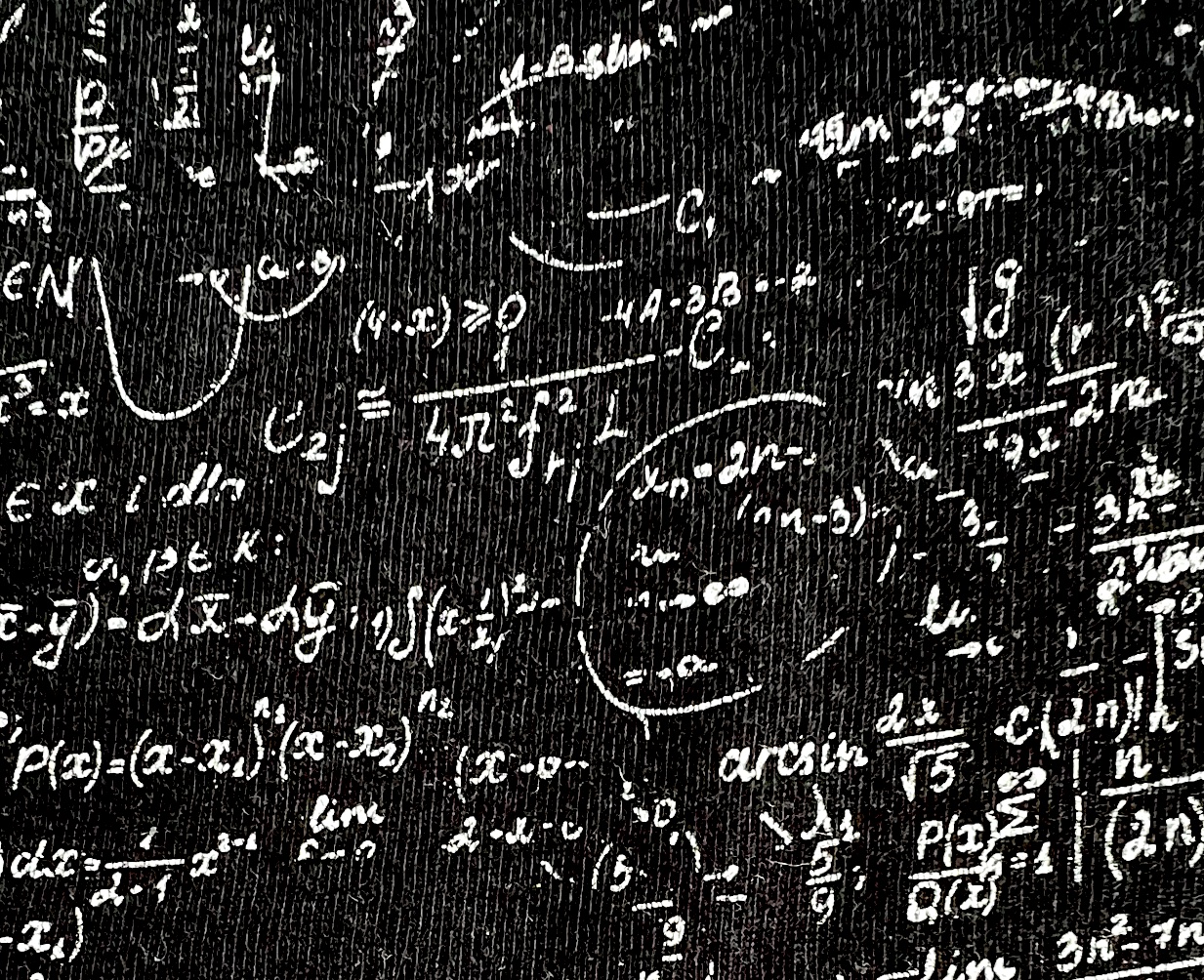A 50 años del golpe (III). Abrimos el bar en agosto de 1990, unos meses después del retorno a la democracia, tenía 22 años, unas cuantas carreras universitarias incompletas, estaba desorientado y sin saber que haría con mi vida. Llegué al bar no creyendo en nada ni nadie salvo en mi padre, que me invitó a abrir este boliche pequeño, de comidas tradicionales y vino en vaso. El país se encaminaba en una frágil democracia tutelada por el mismo dictador como comandante en jefe del ejército.
En los primeros gobiernos, el énfasis estaba en reestablecer la confianza en las instituciones, dar señales al mundo económico de estabilidad, para lo que se firmaron tratados de libre comercio, se potenció el crecimiento de las exportaciones, el respeto a los derechos humanos y comenzó ese largo camino hacia los ideales básicos de cualquier democracia: salud, educación, vivienda, trabajo.
Recuerdo un masivo concierto de músicos de talla mundial (David Bowie, Eric Clapton, Bryan Adams, Mick Taylor) que se presentaban en el Estadio Nacional. Un senador de la época advertía a la juventud chilena que tuviera cuidado con los rockeros extranjeros, por ser “en su mayoría drogadictos u homosexuales”, a lo que uno de los músicos invitados le respondió en su conferencia de prensa que él daría el mismo consejo a la juventud, pero con los políticos.
Esa sería la tónica de los primeros años, una eterna tensión entre un mundo que se resistía a cambiar lo que perdieron en las urnas y otro que se quería sacudir del letargo conservador que imperó por años.
Producto del prolongado toque de queda, la noche santiaguina adolecía de lugares donde encontrarse y poco a poco aparecieron en diversos barrios algunos bares en los cuales la noche empezaba a arder y la juventud repletaba semana tras semana. En el Santiago de los 90 la plaza Ñuñoa fue un ícono, con lugares como La Batuta, Café Dante, Las Lanzas, Crucero, El Astronauta, Las alegrías de España, La Pica de don Chito entre otros, donde la fiesta comenzaba en la tarde y terminaba de madrugada. Por el centro de la ciudad reinaba (hasta el día de hoy) la magnífica discoteque Blondie,Jaque Mate, El Castillo, Casa de cena o las inolvidables y masivas fiestas Spandex en el Teatro Esmeralda de calle San Diego, con Daniel Palma y Andrés Pérez a la cabeza, que provocaron una verdadera revolución, pues invitaba a ser protagonistas a los agentes culturales de vanguardia que no se alineaban con el poder político que se instalaba en el país.
Por esos mismos años vino un boom de comida mexicana por todo Santiago, muchos tacos, cochinita pibil, café de olla, tequila golpeado y excesivas margaritas con el restaurant Plaza Garibaldi que era una segunda embajada en el país, como también el centro cultural mexicano de calle Bucarest, con una gastronomía más fina y delicada.
Por Providencia aparecía el Café del Patio, Liguria, Manifiesto, Libro Café, Mediterráneo y en Bellavista poniente el inolvidable bar Insomnio que nos recibía de madrugada con música y cervezas frías para continuar la fiesta inolvidable hasta el día siguiente.
Curiosamente, si bien el pisco con Coca-Cola se tomaba mucho en aquellos años, vino otra oleada de una bebida que nos acompañaría mucho tiempo, el ron. Era impactante la cantidad de ron que se llegó a beber en Chile: no había bar, fiesta o barra de restaurant en donde las botellas de ron no se arrumbaran por montones.
La tradicional vaina (vino añejo, cacao, coñac, azúcar y yema de huevo en la coctelera con hielo) fue desplazada como el aperitivo clásico, estando hoy casi proscrita de los bares. Luego vendría la locura por el vodka o el Campari y al día de hoy estamos deslumbrados por el gin y las fantasías del aperol o el ramazzotti.
Poco a poco la escena gastronómica se rearmaba y restaurantes como Metro (Carlos Monge) y Agua (Chris Carpentier) imponían una sabrosa cocina de vanguardia.
En las casas desaparecieron las carnes interiores de la dieta familiar y entró con fuerza el bistec (delgado bife de cortes magros de vacuno) y el filete de pollo, que ahora se compraba trozado y no entero.
Las tradicionales papas con mote fueron desplazadas por el puré de papas en caja, el arroz o los fideos secos, y guisos como el de cochayuyo fueron desterrados hasta el día de hoy. El consumo de helado se disparó y ocupo el lugar de la repostería tradicional, haciendo cada vez más plástico el menú dominical.
En los restaurantes más tradicionales el filete con salsas de champiñones o pimienta encabezaban los menús, como queriendo mostrar el estatus al que ahora Chile pertenecía, o al menos al que pretendía pertenecer, y en pocos años las mesas lucían aceite de oliva, aceto balsámico y se ofrecía café de grano.
En las casas entró con fuerza la parrilla y se descubrieron cortes que estaban celosamente escondidos por los carniceros como la entraña, la arañita y con mucha fuerza el lomo vetado, lomo liso y el costillar de chancho.
Nunca en las esferas de gobierno tuvo mucha relevancia el tema gastronómico. Hasta que a raíz de la visita de Bill Clinton en la Cumbre de las Américas desarrollada en Santiago, el subsecretario de Relaciones Exteriores Mariano Fernández invita al chef Guillermo Rodríguez a dirigir la cena en honor al presidente norteamericano. La cena se alejó de lo que comúnmente se pensaba como un menú de características internacionales (en un Chile siempre muy afrancesado) y por primera vez se habla en el palacio presidencial de caldillo de congrio, charquicán y chuletas de cordero para poner en los platos de las visitas ilustres.
También por esos años las cartas de vinos de los restaurantes, que acostumbraban clasificar las etiquetas por el nombre de la viña (bodega), comienzan a cambiar y ahora se encabeza según la cepa. Junto con ello, un ampelógrafo francés de la viña Carmen se da cuenta que la uva que llamábamos merlot en realidad era carmenere, una cepa extinta desde mediados del siglo XIX en Francia por el ataque fulminante de la filoxera, produciéndose una pequeña revolución en el consumo que dura hasta el día de hoy.
Además, los restaurantes empezaron a incorporar poco a poco en su oferta otras cepas y otras viñas no tradicionales.
Ya por esos años (fines de los 90) se empieza a notar la influencia de restaurantes peruanos en Santiago, siendo Puerto Perú de Ángel Santisteban, Barandiaran de Marco Barandiaran o El otro sitio de Emilio Peschiera algunos de los primeros restaurantes con nuevos colores, montajes y sobre todo ese perfecto mundo de sabor y técnica de nuestro país hermano.
Con los años posteriores, la presencia de una cierta comida japonesa (sushi y sashimi) y coreana (ramen y kimchi) se han tomado la capital y conquistado el gusto de la población.
Mi impresión es que naturalmente los chilenos queríamos conocer el mundo a través de nuevas culturas y dejar atrás un desgarrador pasado. No estoy tan seguro que sólo haya sido olvido, sino que lo siento como un país que, ahora con fronteras abiertas, es capaz de entender y admirar la diferencia que nutre el planeta.
La comida campesina, como toda nuestra cultura, sigue viva y latiendo más fuerte que nunca, pero ha tenido que aprender a convivir en la ciudad con sus múltiples gentrificaciones, pasando por períodos en que muta y abraza la diferencia y otras en que brilla por colores propios.
Quien ha liderado estos últimos años la cocina chilena es sin duda Rodolfo Guzmán, aportando una convicción ideológica respecto a nuestros alimentos y a la forma en que los hemos asumido, incluso desde la América prehispánica.
Soy un convencido de que nuestra comida vive dentro de las casas, pero mucho más aún se vive y celebra en la provincia. Basta ir muy cerca de Santiago y se encuentran platos que nunca han estado en la cocina pública de la capital: la cazuela de gallina nogada en San Esteban de Los Andes, las lapas apanadas de Los Vilos, los camarones del Huasco, los caldillos de vieja en la Atacama changa, la watia del altiplano, las calugas de pescado de Valparaíso, el chagual del Maule o los cocimientos y corderos del sur eterno.
Somos un país diverso en geografías y climas, en cultura y mestizaje, riquísimo en naturaleza marina y terrestre. Lo que nos falta, sin duda, son caminos de encuentro y de respeto en nuestras legítimas diferencias.
Luego de conmemorar estos 50 años del golpe de estado, creo que sigue estando latente la gran pregunta por lo que realmente pasó en la dictadura y lo que provocó en nosotros en los años posteriores.
No es posible asegurar garantías de no repetición o de reparación, ni siquiera de justicia, si no nos ponemos de acuerdo en un principio básico: la verdad.
La verdad es una herida abierta en nuestra sociedad, faltan más de mil chilenos todavía y sus familias se siguen preguntando ¿Dónde están?