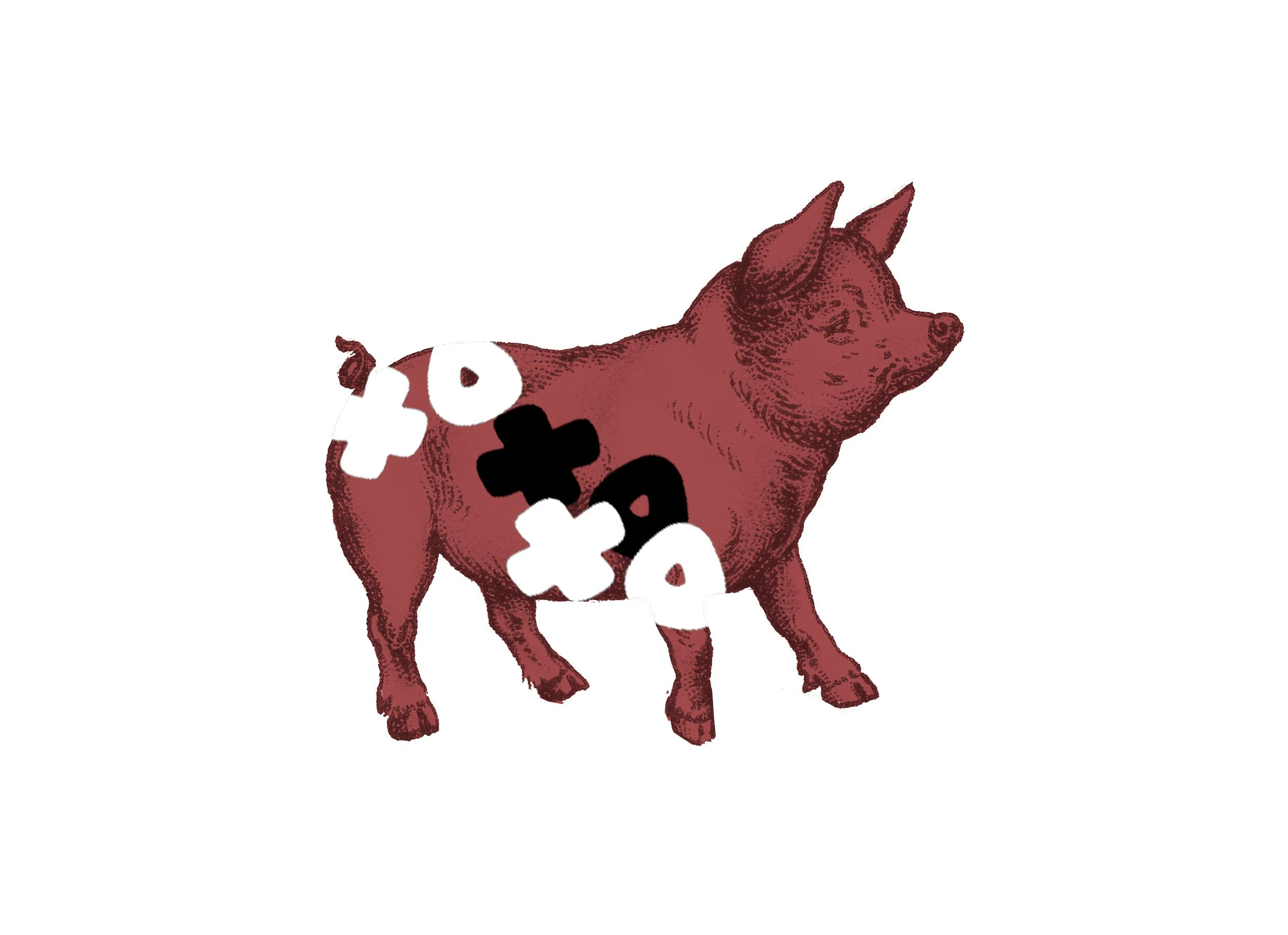Tres y pico de la tarde en un comedor hasta la bandera, el camarero sale de la cocina con dos platos en la mano, escucha con terror la campanilla de la puerta y se queda petrificado en el umbral. Su cabeza seguramente piensa ‘más gente no, por favor’, pero su boca no es capaz de articular palabra. Emito un tímido ‘hola’ y él pregunta inquisitivo: “¿tienes reserva?”. La tengo. Resopla y me acomoda a regañadientes en un rincón cerca de los baños. Se olvida de darme la carta y corre de nuevo hacia el office, así que me armo de paciencia. El menú resulta ser fantástico, pero hace falta buena voluntad para darle la vuelta a una entrada tan descorazonadora.
Otro ejemplo, esta vez en un restaurante de campanillas. El recibimiento es impecable, una persona nos acomoda en una mesa con vistas, mantel blanco y cristalería fina, otra viene a tomar la comanda, una tercera se encarga del servicio de vinos, otra trae el pan y una más nos sirve los platos elegidos. Sin embargo a la hora de despedirnos, no logramos encontrar a ninguna de aquellas caras conocidas. Levanto la mano y hago el gesto de pedir la cuenta, hasta que se acerca alguien con un datáfono y nos depide con un desabrido: ‘¿Quieres copia?’
En ambos casos la comida resultó satisfactoria, pero se descuidaron los dos momentos más importantes de esa relación fugaz que se teje entre un hostelero y su público. La bienvenida marca el tono de la ocasión y predispone al cliente, es vital que se sienta bien recibido. Ayuda entablar una breve charla, recoger los abrigos o conducirles con seguridad a una buena mesa, pero a veces solo hace falta una amplia sonrisa.
La despedida es casi más importante, pues permite enmendar cualquier error que se haya podido cometer a lo largo de la comida. Es el momento de escuchar, sea un merecido chaparrón o una lista de elogios. En esa última conversación se forjará el recuerdo que guardaremos de la casa y el que contaremos después a las amistades. Por eso es vital que de esa despedida se encargue alguien con mando en plaza. El ejemplo paradigmático lo brinda Hilario Arbelaitz, que al final de cada servicio se apostaba a la puerta de Zuberoa para decir adiós a todos y cada una de las personas que pasaban por su casa.