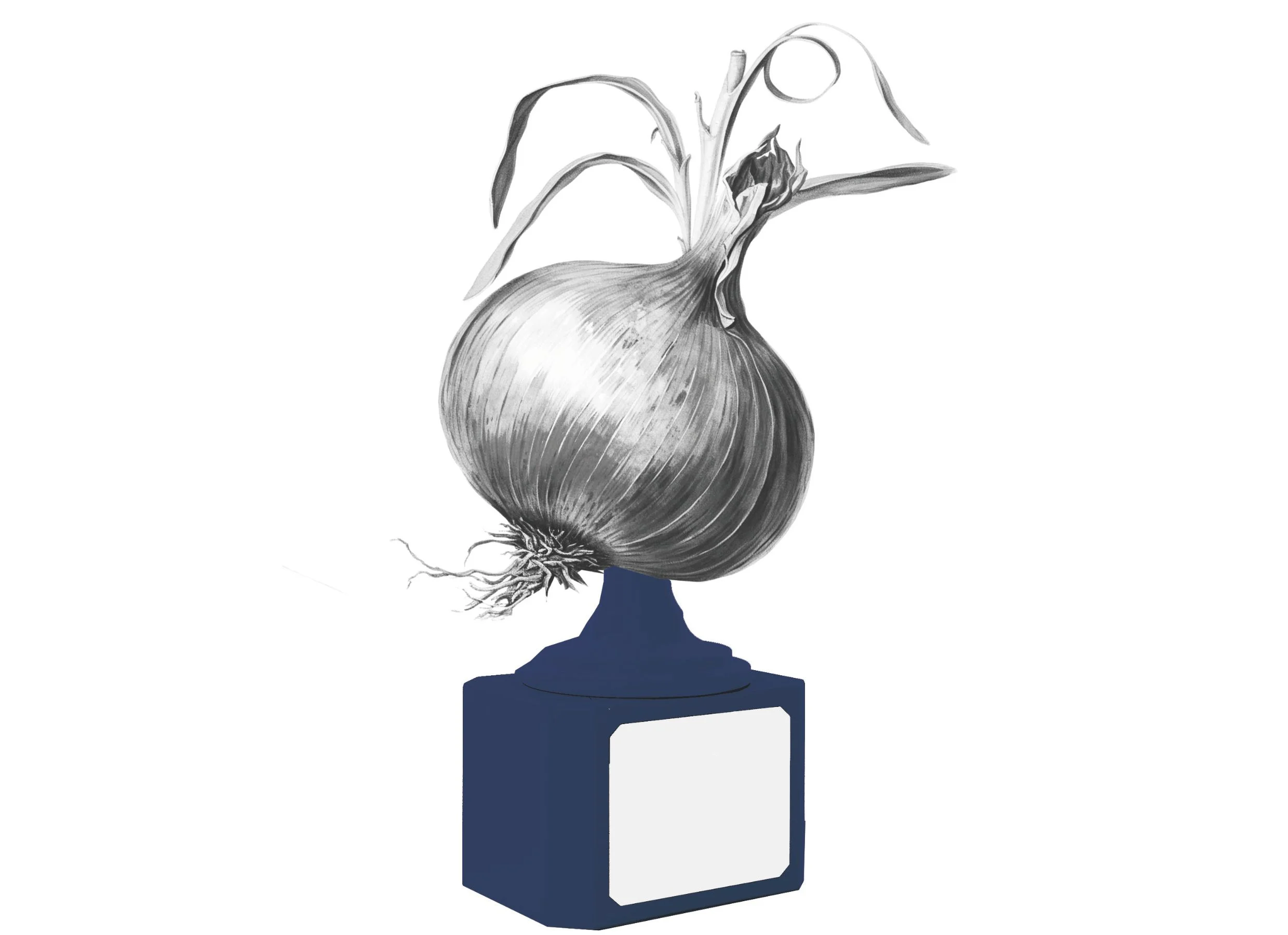Nos encanta presumir de nuestra gastronomía, de los ingredientes de aquí y de esas recetas que han ido pasando de generación en generación, pero si afinamos el olfato, ¿quién guarda hoy el tarro de las esencias de la cocina vasca? Basta con asomarse a los fogones de nuestros bares y tabernas de confianza para comprobar que hace ya tiempo que las que pilpilean no son amamas de Arratia ni baserritarras de Gernika. Acentos colombianos, venezolanos, marroquíes, rumanos o senegaleses –como antes fueron extremeños, gallegos o andaluces– sazonan hoy las recetas de nuestros ancestros como si fueran propias.
Dejemos a un lado ese discurso nostálgico –y un poco xenófobo– que atribuye a la sangre cualidades insondables, también en lo culinario, y examinemos detenidamente el fenómeno. La realidad es que cada vez son menos los que, luciendo ocho apellidos vascos, quieren dedicarse al esforzado y poco agradecido oficio de hostelero. Hace tiempo que las plantillas se cubren con manos llegadas cada día de más lejos: quien nos cobra el txikito nos da las gracias con un leve seseo y quien prepara el menú aprendió antes a amasar arepas que croquetas.
¿Devalúa eso el pedigrí de nuestra cocina? En absoluto. El esmero, la paciencia, el paladar afinado o eso tan etéreo que llamamos buena mano no entiende de razas ni fronteras. Si el aprendiz, sea del color que sea, está comprometido con el oficio y decidido a clavar la receta, tarde o temprano lo consigue. Por no hablar de una delicadeza en el trato con el cliente que a veces cuesta encontrar entre los taberneros autóctonos.
Parece sentido común y sin embargo no es raro escuchar comentarios despectivos cuando un bar de siempre cambia de acento. A ese hostelero rumano o a esa cocinera colombiana habría que reconocerles si acaso un mérito mayor, pues se han esforzado en aprender una partitura que no era la suya. Hay algo ahí de estrategia comercial, desde luego –el público local es poco dado a salirse de ‘lo de siempre’–, pero también hay un acto de generosidad. Han renunciado al orgullo de cocinar las recetas de sus madres y abuelas para mantener vivas las de las nuestras.