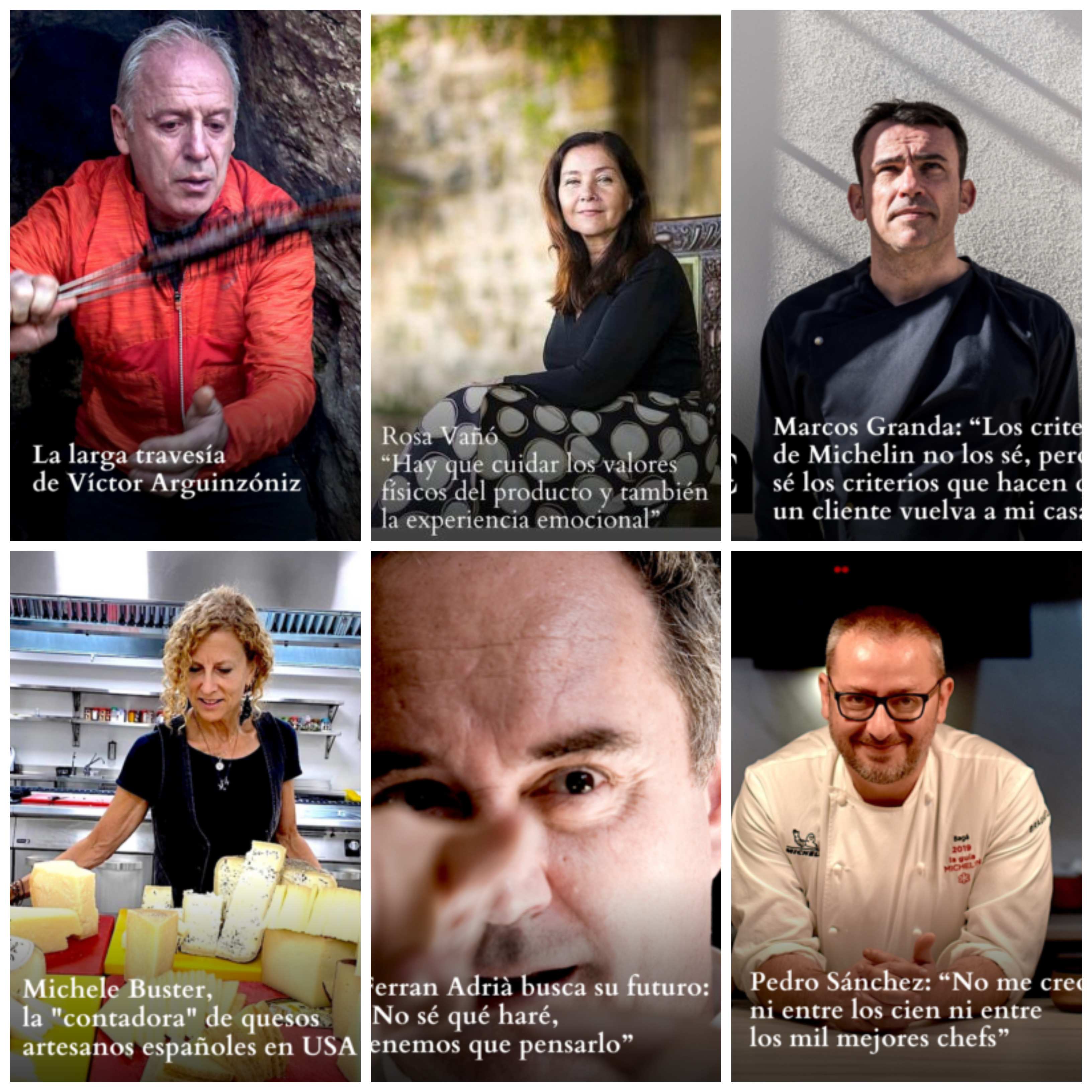Fue mi viejo amigo, el filólogo, escritor, restaurador y erudito del Oriente Medio, Pius Alibek, iraquí-barcelonés y con el que acostumbro coincidir en el bar de la plaza Diamant de Gràcia, quien me habló de La Martina y me animó con insistencia a visitarlo. Lo hice.
El restaurante, ubicado a pocos metros de la plaza del Nord, ya llama la atención, y no por su fachada, que podría ser la de cualquier establecimiento del ramo, sino por la cantidad de gente agolpada en su puerta esperando plaza. Esta es una buena señal, de entrada.
Las sospechas se confirman al acceder al interior y charlar con uno de sus cocineros, Joan Durán, que estuvo en el celebrado restaurante La Pubilla (junto al mercado de la Llibertat) de Alexis Peñalver y, más tarde, ya con su actual socio, el ingeniero agrónomo y también cocinero Àngel Moya, en el poco conocido pero exitoso Perdem el Nord, en el bar de la asociación El Luïsos de la plaza del Nord.

Fue la pandemia, como en tantos otros casos, la que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Ambos cocineros querían algo más y, casi al lado, encontraron el local que, desde hace cuatro años, es La Martina. La idea, manteniendo la catalanidad culinaria actualizada, subir el nivel de producto, darle más rock and roll a las elaboraciones y, todo ello, sin abandonar una franja de precios no lesivos, con un menú de mediodía que está en los 18 euros.
Sencillez con honestidad y donaire, una concepción coquinaria que se inscribe en la “cocina de barrio”, tendencia que está haciendo fortuna en Gràcia con otros locales singulares como el nuevo de Quim Marquès, el Santa Magdalena, no muy lejos de La Martina.
Con el restaurante abarrotado -mucha gente de la vecindad- Joan debuta en la mesa con un plato de cariñoso pan con tomate y unas croquetas de cocido de frito impecable y mucha sustancia. Se ve la sobriedad, se ve también el gesto.
Avanzamos en el menú con un bikini de brioche a base de cabeza de lomo marinada con pepino, aguacate y rúcula. Fantástico bocata.

Sicalíptica es la berenjena ahumada -con gorgonzola y miso- en tempura, fina, leve. Cocina sin estridencias, de placer. Y marcando cuchara: alubias de Santa Pau con alcachofas y setas dando calidez, suculencia y hasta elegancia.
El calamar relleno de butifarra y napado en su tinta, con crema de manzana, insiste en la suculencia manteniendo sin embargo el estilo. El único plato fallido, la tortilla abierta (vaga, tal como la concibió Sacha Hormaechea en su botillería madrileña) con cebolla confitada, setas y chips de boniato, poco jugosa. En todo caso, nada que manche la experiencia global, que, por cierto, se sitúa con prudencia en los 30 euros de precio medio.