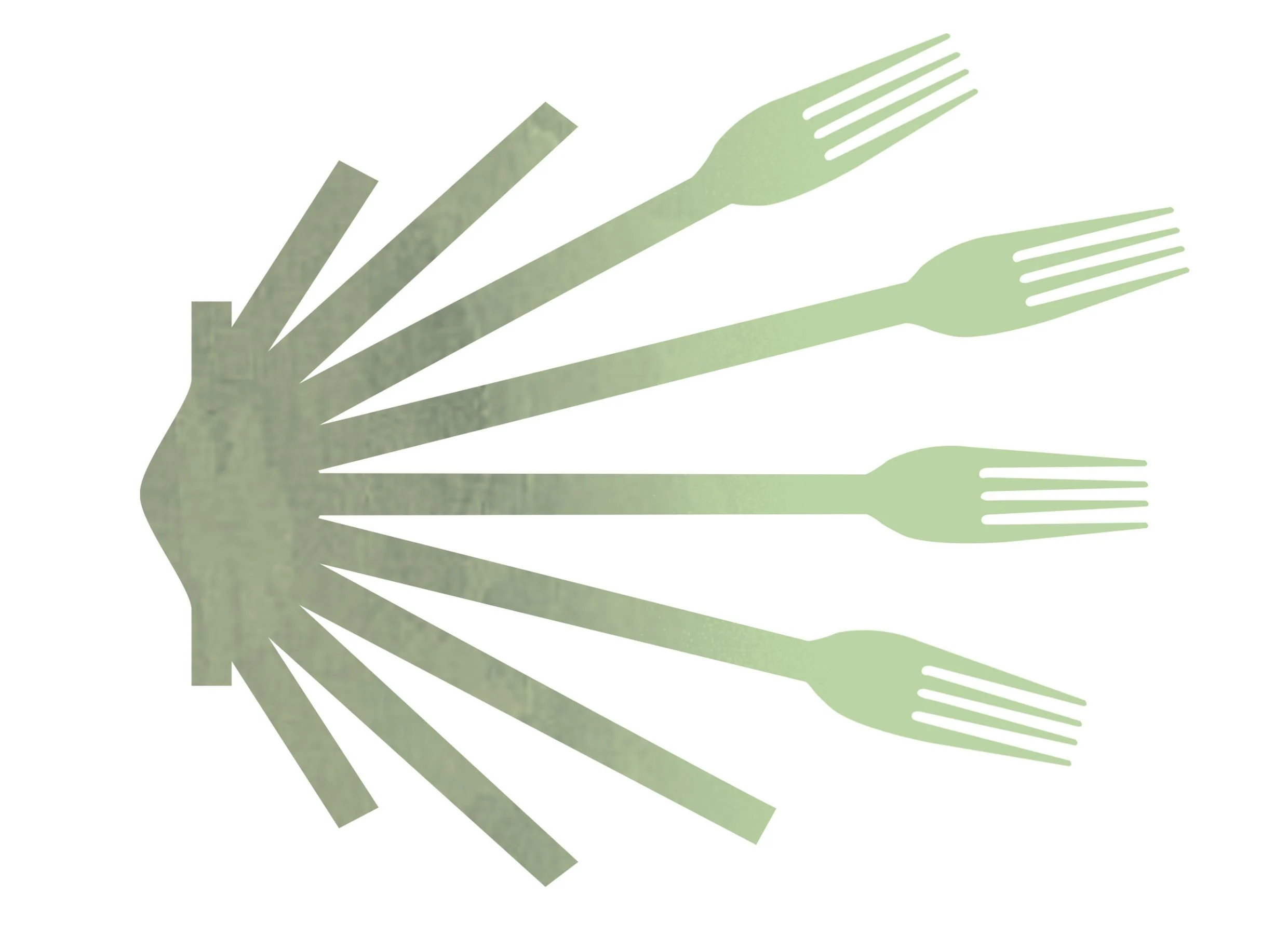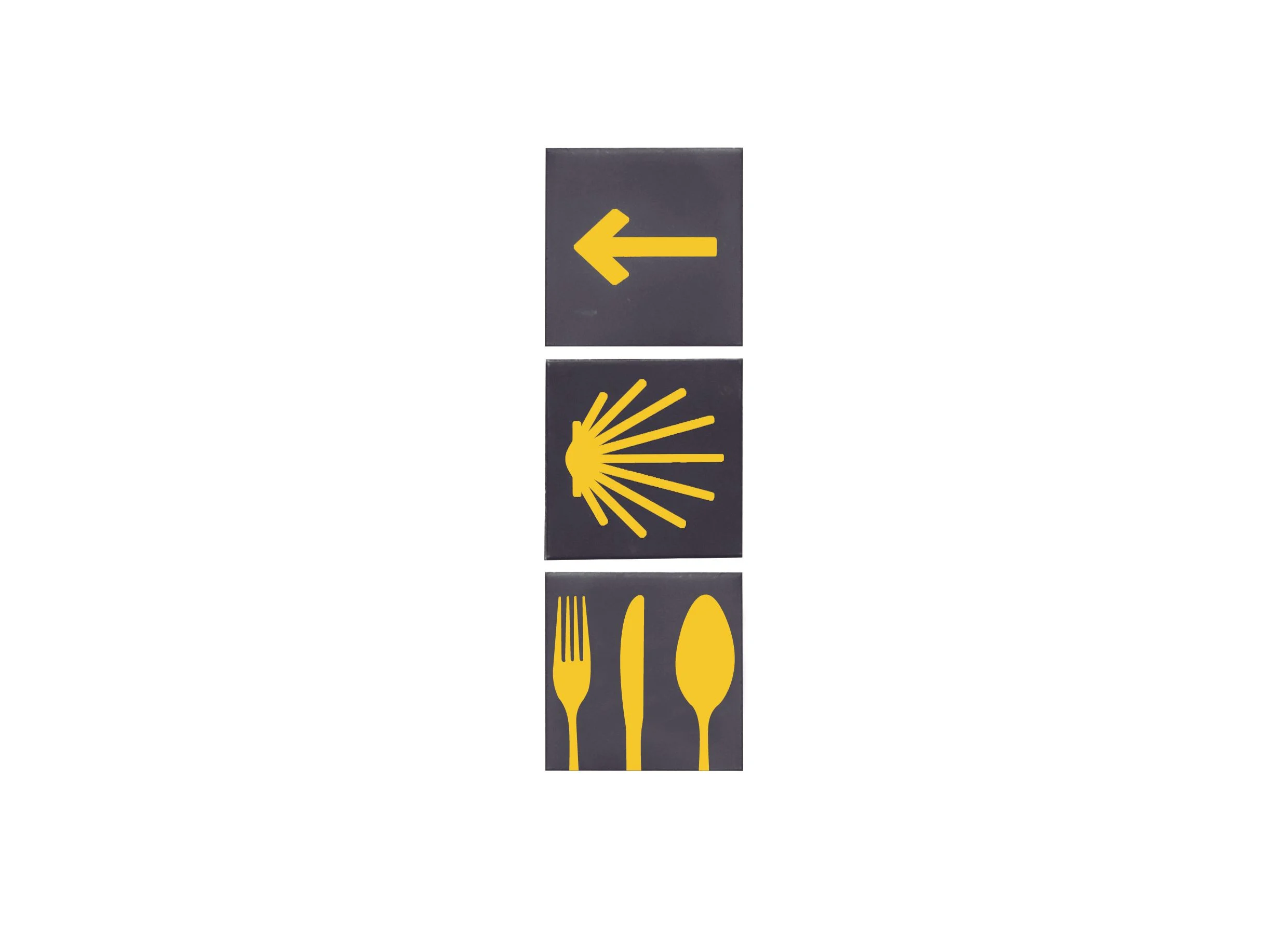Vaya por delante que vivo feliz en la heterodoxia gastronómica, flipando hoy con unas pochas ortodoxas en Navarra y mañana con las creaciones de un biestrellado en Galicia o viceversa. Me aburre soberanamente la cantinela que no cesa de ensalzar la cocina tradicional y rechaza la creativa con pobres argumentos sobre gramajes y precios.
Lo que sí creo que es difícilmente cuestionable es los territorios en los que la gastronomía ha alcanzado un reconocimiento más elevado, convirtiéndose en un catalizador económico y social, lo han logrado en el momento en que han elevado el tono, han surgido cocineros de reconocida trayectoria para visibilizar lo que allí acontecía y han conseguido que todo madure en tiempo y forma. Así ocurrió con la nueva cocina vasca, después con la edad de oro de la cocina española, en el caso del movimiento nórdico y también en Perú.
La realidad culinaria de la Andalucía de hoy en su conjunto no es tan diferente a la de hace diez años, pero un puñado de grandes chefs que trabajan con talento y decisión, sus proyectos señeros y un apoyo público sin parangón han logrado dar el descomunal espaldarazo.
Galicia ha sido históricamente uno de esos territorios en los que el producto estuvo por encima de su transformación. Hace ya veinte años que los jóvenes cocineros agrupados en NOVE se lanzaron a reivindicar su compromiso con la tierra y sus visiones personales de lo gallego, pero a pesar del número de proyectos y de la madurez que poco a poco van reconociendo las guías, todavía hay demasiados aficionados que saltan con lo de «qué bien se come en Galicia» y son insuficientes los que organizan viajes con la gastronomía como primer objetivo.
En dos visitas recientes he comido en algunas de las casas más señeras de esta Galicia gastronómica, sin tiempo para profundizar lo suficiente en Casa Solla y con sendos menús reglamentarios en Culler de Pau y Pepe Vieira. No me pregunten cuál de los tres es mejor o si Pepe Solla se merece la segunda estrella. Sobre la última cuestión diré que sí, sin matices. Sobre la primera, ya saben que no me gustan los rankings. La gastronomía no es una competición.
Miren la potencia del territorio gallego tan solo con ver a los cabezas de lista, grandísimos cocineros que siguen en forma, con más cabeza y corazón que nunca. El salto que aún le falta al territorio, el último paso para instalarse en el ‘top’ gastronómico del país, va a venir de la superación de las tiranteces que han podido surgir en tiempos duros de cosechas celestiales insuficientes en los inviernos de siete meses y del trabajo conjunto con el sector primario, el turístico y la administración regional como sostén de la batea.
Hay diversidad de miradas increíbles, casas de siempre y otras de vanguardia, comprometidas como la de Solla, espectaculares como el nuevo Pepe Vieira, proyectos que nacieron humildes pero que ya son tremendamente influyentes, como El Culler de Javier Olleros y Amaranta Rodríguez.
No hay muchos cocineros que yo conozca con la sensibilidad de Olleros, con su capacidad para transportar a una delicadeza sápida sin igual el discurso más arraigado con un territorio físico y humano. No hay plato de transición, bocado que defraude, así sea la mejor cebolla cocinada que recuerdo, un clásico suyo que ha vuelto al menú, la de Vilanova de Arousa, en suave tempura, que emociona más que cualquier caviar, o bien sea más improvisando, como los guisantes de lágrima de segunda floración con longueirón y brotes de helecho en salmuera.
Y del mismo nivel podríamos apuntar un caldo de lacón con alga kombu delicadísimo, un pimiento morrón relleno de semillas de otro de Padrón o mares y montaña como las pieles de bacalao que maridan con las de cerdo, un tartare al 50% de vaca frisona y ventresca de bonito y muchas otras propuestas, entre ellas un homenaje a la huerta gallega y a Michel Bras con su versión particular de la gargouillou.