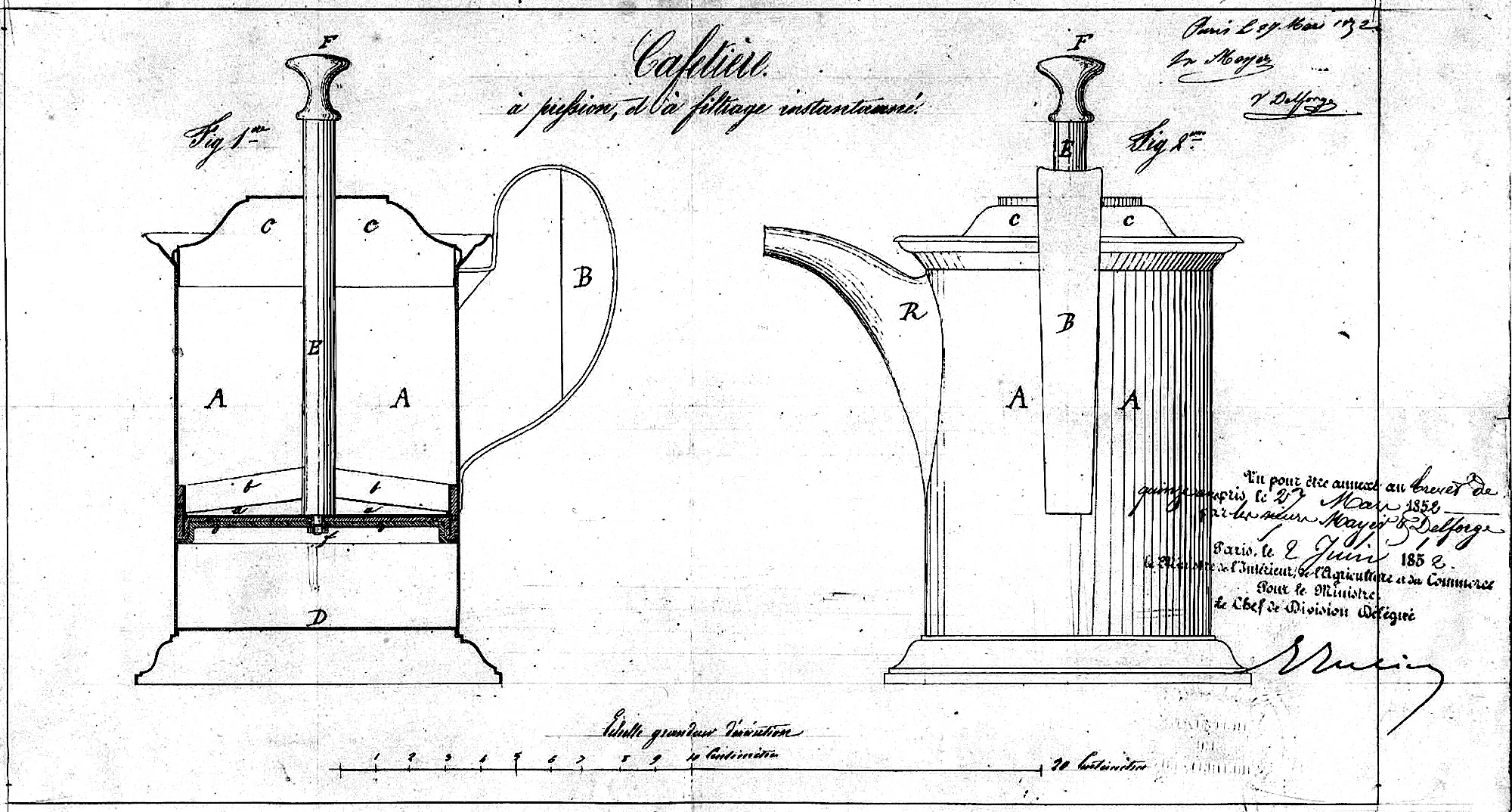«Toda mi ética culinaria la chupé de Hilario Arbelaitz«. Con esta decisiva declaración de intenciones se define a sí mismo el cocinero madrileño Carlos Carande, propietario e ideólogo del restaurante que lleva por nombre su apellido en la localidad de Navacerrada, una de las más encantadoras de la sierra de Guadarrama madrileña.
Licenciado en Empresariales, Carande decidió durante un Erasmus en Viena que lo suyo era la cocina y, a la vuelta, se matriculó en Le Cordon Bleu para, a continuación, pasar por el DStaGE de Diego Guerrero y ese mítico y añorado Zuberoa que tanto la ha marcado. En 2021, a punto de entrar en la treintena, abrió su proyecto personal («aunque el primer año, por el tema de la pandemia, no cuenta», señala), con una ambiciosa y arriesgada apuesta que se sale mucho de lo habitual en la zona.

«Mi idea es contar historias a través del producto. Cocino lo que me apetece en cada momento, en función de la temporada. Y, por supuesto, cuando uno viaja es inevitable que haya influencias de aquí y de allá». Si a estos postulados le añadimos una notable destreza técnica, cierta creatividad con un punto iconoclasta y bastante sentido común (y algún exceso a pulir, más fruto de las ganas de agradar que de otra cosa), el resultado es que Carande es un proyecto a seguir muy de cerca, llamado a dar mucho de qué hablar.
Ubicado en la plaza más hostelera de Navacerrada, la del Doctor Gereda, sus grandes cristaleras contrastan con las construcciones típicamente serranas en piedra que acogen los muy tradicionales mesones aledaños. Y el interior se decanta por un rabioso y moderno minimalismo, con paredes blancas y cuadros abstractos.
El comedor cuenta con ocho mesas, exactamente las mismas que la terraza, porque los clientes tienen la opción de ir cambiando de un espacio a otro a lo largo de la cena, en función de cuestiones nada baladíes como la temperatura o el tabaco. A eso hay que sumarle cuatro veladores junto a la barra de la entrada para picoteos más informales.
La oferta consta de un menú degustación largo (130 euros) y uno corto (85), no necesariamente obligatorios a mesa completa, y también cabe la posibilidad de comer a la carta.
Tras un notable surtido de panes, aceites (arbequina, picual y cornicabra) y mantequillas (salada francesa, sin sal de Soria, de oveja de Córdoba y de cabra de Cádiz), la batería de aperitivos es un arranque de mucha altura, repleto de técnica y sabor. Vichysoisse con vinagreta marina, gambitas de Huelva y huevas: frescura, acidez e intensidad. Sorbete de tomate con tierra de aceituna negra marroquí y aceite de arbequina envejecido en bota de palo cortado: contrastes sápidos y de texturas. Tomate cherry caramelo confitado con azúcar y sal con gárum casero de sardinas, ajoblanco y aceite infusionado con shiso: una explosión de umami.

El lienzo de alistados es, sencillamente, un plato top. Carpaccio del crustáceo (primo hermano atlántico de la gamba roja) con tres salsas: agridulce de lima y pomelo, emulsión de sus cabezas con jengibre y curry verde tailandés. También lleva un puñadito de caviar osetra que no sé si es necesario.

Exactamente lo mismo me ocurrió con el sando (guiño a Japón, país que apasiona a Carlos). Elaborado con pan de molde de cruasán hecho con mantequilla de Guadarrama, el tarantelo de atún rojo y salsa tamari (de soja) son relleno más que suficiente, así que la quenelle de caviar mejor disfrutarla de una cucharada y luego centrarse en el sándwich.
El homenaje a un aperitivo popular como la sardina con tomate es una suerte de deconstrucción que remite a tiempos más tecnoemocionales, aunque gustativamente el resultado es impecable. Sardina marinada y marcada, emulsión de tomate y quenelle de helado de pan de pueblo.

Más controvertible el lomo de rape a la brasa, por exceso de acompañamientos: espaguetis de trigueros, aire de dashi de colmenillas liofilizadas, boletus y bonito, pilpil de colágeno con azafrán y tejas con tinta de calamar. Uno por uno, todos los elementos funcionan pero combinados le restan protagonismo a la estrella de la función, el pescado; dicho sea de paso, una excelente pieza perfecta de punto.
Para cerrar la parte salada, clasicismo académico irreprochable e incontestable: pichón de Bresse en tres cocciones (pechuga, solomillo y pata) con un sobresaliente consomé de carcasa y entresijos y una endivia roja a la naranja que limpia, fija y da esplendor al paladar entre bocado y bocado. Platazo.

A la hora de los postres, dos homenajes del chef. El primero, a Pedro Subijana, con una refrescante versión de su sorbete de gintónic. El segundo, a sus abuelos, «él fue espía en Marruecos», con una ligera y muy especiada tarta de pastela dulce con almendras marconas, canela y una suerte de natillas.
Como otros cocineros de su generación (léase Coco Montes, del madrileño Pabú, o Carlos Casillas, del abulense Barro), Carlos Carande es un apasionado del vino y, así, ha puesto en pie una interesantísima, excitante y muy variada bodega, a precios más que sensatos, en la que llama la atención el amplio apartado dedicado a sakes, fruto de esa pasión por Japón de la que hablábamos antes, claro, pero también de lo bien que combina este vino de arroz con su comida.