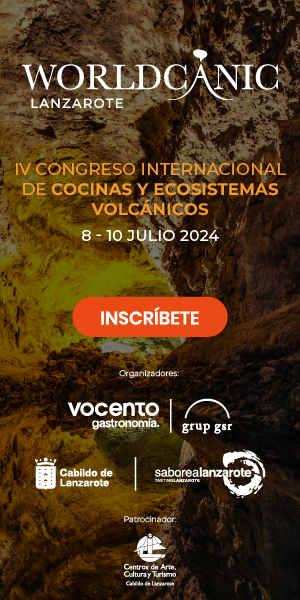Quizá sea por pudor o simple incomodidad. Cada vez que en ámbitos profesionales se menciona el trabajo de quienes atienden al comensal, se prefiere recurrir a la expresión aséptica de la sala. Como si cuatro paredes con mesas y sillas tuvieran más importancia que las personas que las llenan de pulso, criterio y humanidad. Me resisto a aceptar un término que, además de eufemístico, delata un pequeño complejo de inferioridad sin resolver. Es verdad que también hablamos de la cocina en un sentido amplio, pero casi siempre para designar una corriente o una tradición: la cocina vasca, la moderna, la fusión. En cambio, la palabra cocinero —y no digamos chef— luce un prestigio que camarero no ha terminado de conquistar. Sigue arrastrando cierto matiz peyorativo, como si fuera un oficio secundario en el engranaje gastronómico y de escaso brillo social. “Mi hijo quiere ser cocinero”, proclama con orgullosa condescendencia una señora estupenda del barrio de Salamanca, mientras pregunta por las mejores escuelas y tantea contactos en los restaurantes de alto copete que frecuentan sus amistades. Preferiría verlo en la banca de inversión, por supuesto, pero concede la vocación del muchacho como una simpática excentricidad: “El chico nos ha salido artista”.