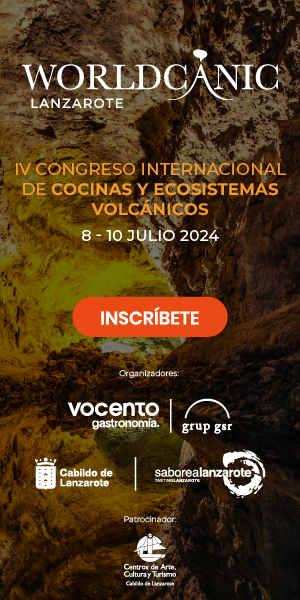Con permiso de su majestades el mero y la merluza, el bacalao fue el príncipe de las cocinas durante siglos. Se comía en la costa y no digamos en el interior. La única relación con las espinas que tuvieron millones de españolitos de secano durante siglos eran las de las bacaladas… y las de las rosas. Los bacaladeros vascos, y en menor medida algunos cántabros de Laredo y Santander, empezaron a venir cargados desde Terranova con aquel preciado manjar al menos desde 1561, fecha en la que ya hay constancia escrita de la actividad. El bacalao fue desplazando rápidamente al resto de especies que anteriormente se secaban al aire y alimentaban a la población rica en viernes y en Cuaresma, fundamentalmente merluzas, congrios, abadejos y hasta pequeños escualos que en la época se conocían con el nombre de ‘pescado cecial’. No había color en el sabor, la textura y, sobre todo, en la capacidad de conservación del bacalao respecto a aquellos otros peces, así que andando el tiempo, el de Canadá acabó con todos los demás. Lo de ‘cecial’, por cierto, tenía el mismo origen que la palabra cecina. Procedía del verbo cezar, secar, que es lo que